 Comienzo
la jornada final de la 50 edición con gran cansancio acumulado
y sabiendo ya el resultado del palmarés, muy discutible por
cierto, y del que me reservo mis opiniones para el resumen que haga
de toda la semana. Por suerte, el último día vino a
iluminar un poco la tónica mediocre que ha caracterizado la
sección oficial. No me decepcionó, pero tampoco me maravilló
tanto como esperaba, Manderlay de Lars Von Trier, la segunda
parte de su trilogía sobre Estados Unidos. Aunque hay que reconocer
que el público reaccionó muy favorablemente, siendo
posiblemente la más aplaudida de todas. La historia retoma
a la protagonista de la primera parte, Grace, esta vez interpretada
con gran acierto por Bryce Dallas Howard, en el mismo punto donde
terminó aquella. En el camino de vuelta desde Dogville, la
cuadrilla de gángsteres se detiene a descansar delante de una
plantación de algodón en Alabama. Allí se encuentran
comunidad que todavía practica la esclavitud, que fue abolida
sesenta años antes, y la bondadosa y justa Grace (reflejo del
propio espectador), fiel a sus principios y en contra de la opinión
de su padre, decide imponer a la fuerza un sistema democrático
y enseñar a los esclavos las virtudes de la libertad y el sufragio.
Lo que no sabe es que la igualdad es imposible en este tipo de sociedad
y que el oprimido tal vez no desee cambiar. Manderlay continúa
la senda brechtiana iniciada por Dogville, con una puesta
en escena teatral sin apenas decorados, fragmentada en capítulos
y relatada por la voz de un narrador omnisciente que describe los
actos y las emociones de los personajes. Pocas novedades formales
se advierten, tan sólo una oscuridad menos acusada y la utilización
de edificios de dos alturas, pero su discurso (porque es una película
ante todo discursiva, quizá su gran defecto) sigue intacto,
y es incluso más mordaz que el anterior. El pasado esclavista
de Estados Unidos es tan solo uno de los blancos de las críticas
del danés, que en forma de parábola, arremete contra
la hipocresía moral, el conformismo, y la dictadura del capital,
una forma de esclavitud más sutil e igual de eficaz. Suenan
de nuevo los acordes de Bowie, y entre fotografías cargadas
de ironía, finaliza su certera patada en el bajo vientre de
los valores de las sociedades occidentales.
Comienzo
la jornada final de la 50 edición con gran cansancio acumulado
y sabiendo ya el resultado del palmarés, muy discutible por
cierto, y del que me reservo mis opiniones para el resumen que haga
de toda la semana. Por suerte, el último día vino a
iluminar un poco la tónica mediocre que ha caracterizado la
sección oficial. No me decepcionó, pero tampoco me maravilló
tanto como esperaba, Manderlay de Lars Von Trier, la segunda
parte de su trilogía sobre Estados Unidos. Aunque hay que reconocer
que el público reaccionó muy favorablemente, siendo
posiblemente la más aplaudida de todas. La historia retoma
a la protagonista de la primera parte, Grace, esta vez interpretada
con gran acierto por Bryce Dallas Howard, en el mismo punto donde
terminó aquella. En el camino de vuelta desde Dogville, la
cuadrilla de gángsteres se detiene a descansar delante de una
plantación de algodón en Alabama. Allí se encuentran
comunidad que todavía practica la esclavitud, que fue abolida
sesenta años antes, y la bondadosa y justa Grace (reflejo del
propio espectador), fiel a sus principios y en contra de la opinión
de su padre, decide imponer a la fuerza un sistema democrático
y enseñar a los esclavos las virtudes de la libertad y el sufragio.
Lo que no sabe es que la igualdad es imposible en este tipo de sociedad
y que el oprimido tal vez no desee cambiar. Manderlay continúa
la senda brechtiana iniciada por Dogville, con una puesta
en escena teatral sin apenas decorados, fragmentada en capítulos
y relatada por la voz de un narrador omnisciente que describe los
actos y las emociones de los personajes. Pocas novedades formales
se advierten, tan sólo una oscuridad menos acusada y la utilización
de edificios de dos alturas, pero su discurso (porque es una película
ante todo discursiva, quizá su gran defecto) sigue intacto,
y es incluso más mordaz que el anterior. El pasado esclavista
de Estados Unidos es tan solo uno de los blancos de las críticas
del danés, que en forma de parábola, arremete contra
la hipocresía moral, el conformismo, y la dictadura del capital,
una forma de esclavitud más sutil e igual de eficaz. Suenan
de nuevo los acordes de Bowie, y entre fotografías cargadas
de ironía, finaliza su certera patada en el bajo vientre de
los valores de las sociedades occidentales.
 Más
modesta y contenida, pero sumamente interesante resultó Mi
Nikifor (Mój Nikifor), del polaco Krzysztof Krauze,
que narra los últimos años de vida del prolífico
pintor naif Nikifor (interpretado por la actriz de teatro Krystina
Feldman), mendigo estrafalario y enfermo de tuberculosis, y la extraña
relación de amistad y dependencia que entabla con otro pintor,
Mariam Wlosinski, de tendencias más académicas. Asqueado
al principio por su aspecto andrajoso y su accesos de tos, molesto
después por la envidia que sufre hacia su obra y las críticas
del propio Nikifor, Wlosinski finalmente comprende la genialidad que
se esconde en su pintura y la necesidad de preservarla y darla a conocer,
propósito por el que llegará a dedicar por entero su
vida al cuidado de Nikifor, a riesgo de sacrificar sus relaciones
familiares y su propio futuro como artista. Con un tono de comedia
sencilla que recorre toda la historia, sin caer nunca en el sentimentalismo
gratuito, Krauze ironiza con la ingerencia de la política y
el dinero en el arte, y a partir del personaje de Nikifor reflexiona
sobre la relación del autor con su obra y el acto creativo
como forma de entender el mundo, de observar la vida, el verdadero
legado del pintor a su cuidador.
Más
modesta y contenida, pero sumamente interesante resultó Mi
Nikifor (Mój Nikifor), del polaco Krzysztof Krauze,
que narra los últimos años de vida del prolífico
pintor naif Nikifor (interpretado por la actriz de teatro Krystina
Feldman), mendigo estrafalario y enfermo de tuberculosis, y la extraña
relación de amistad y dependencia que entabla con otro pintor,
Mariam Wlosinski, de tendencias más académicas. Asqueado
al principio por su aspecto andrajoso y su accesos de tos, molesto
después por la envidia que sufre hacia su obra y las críticas
del propio Nikifor, Wlosinski finalmente comprende la genialidad que
se esconde en su pintura y la necesidad de preservarla y darla a conocer,
propósito por el que llegará a dedicar por entero su
vida al cuidado de Nikifor, a riesgo de sacrificar sus relaciones
familiares y su propio futuro como artista. Con un tono de comedia
sencilla que recorre toda la historia, sin caer nunca en el sentimentalismo
gratuito, Krauze ironiza con la ingerencia de la política y
el dinero en el arte, y a partir del personaje de Nikifor reflexiona
sobre la relación del autor con su obra y el acto creativo
como forma de entender el mundo, de observar la vida, el verdadero
legado del pintor a su cuidador.
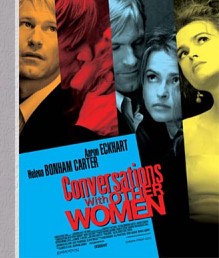 También
me dejó muy buen sabor de boca la última película
que pude ver en el festival, Conversaciones Con Otras Mujeres
(Conversations With Other Women), sorprendente propuesta
con la que Hans Canosa lleva la fragmentación del encuadre
hasta el límite, al servirse durante todo el metraje de la
técnica conocida como "pantalla partida". Pero el
uso que hace de este recurso no es el habitual para contraponer situaciones,
sino que cumple múltiples funciones. La principal es la de
sustituir el clásico plano-contraplano, encuadrando la misma
conversación desde dos puntos de vista, cada uno centrado en
uno de los dos personajes, un hombre y una mujer que se reencuentran
tras muchos años y entablan un intercambio de réplicas
y seducciones. Pero también provoca la ruptura del espacio
y del tiempo, al utilizar una de las dos partes para referenciar escenas
del pasado (a modo de recuerdos, casi siempre sin ninguna relación),
o al mostrar simultáneamente versiones alternativas del mismo
presente debidas a la imaginación o los deseos de los protagonistas,
que establecen un inteligente desdoblamiento entre lo que oímos
y lo que vemos. El juego que propone Canosa al principio descoloca
al espectador, que sufre para poder seguir las conversaciones, pero
pronto descubre que no se trata de un artificio caprichoso, sino que
alude, a modo de metáfora, a la soledad en la que viven, y
el ingenio del que hace gala el espléndido guión (muy
irónico y quizá demasiado teatral) y las excelentes
interpretaciones de Aaron Eckhart y Helena Bonham Carter, terminan
por crear la suficiente tensión para mantener la atención
durante toda la película.
También
me dejó muy buen sabor de boca la última película
que pude ver en el festival, Conversaciones Con Otras Mujeres
(Conversations With Other Women), sorprendente propuesta
con la que Hans Canosa lleva la fragmentación del encuadre
hasta el límite, al servirse durante todo el metraje de la
técnica conocida como "pantalla partida". Pero el
uso que hace de este recurso no es el habitual para contraponer situaciones,
sino que cumple múltiples funciones. La principal es la de
sustituir el clásico plano-contraplano, encuadrando la misma
conversación desde dos puntos de vista, cada uno centrado en
uno de los dos personajes, un hombre y una mujer que se reencuentran
tras muchos años y entablan un intercambio de réplicas
y seducciones. Pero también provoca la ruptura del espacio
y del tiempo, al utilizar una de las dos partes para referenciar escenas
del pasado (a modo de recuerdos, casi siempre sin ninguna relación),
o al mostrar simultáneamente versiones alternativas del mismo
presente debidas a la imaginación o los deseos de los protagonistas,
que establecen un inteligente desdoblamiento entre lo que oímos
y lo que vemos. El juego que propone Canosa al principio descoloca
al espectador, que sufre para poder seguir las conversaciones, pero
pronto descubre que no se trata de un artificio caprichoso, sino que
alude, a modo de metáfora, a la soledad en la que viven, y
el ingenio del que hace gala el espléndido guión (muy
irónico y quizá demasiado teatral) y las excelentes
interpretaciones de Aaron Eckhart y Helena Bonham Carter, terminan
por crear la suficiente tensión para mantener la atención
durante toda la película.
